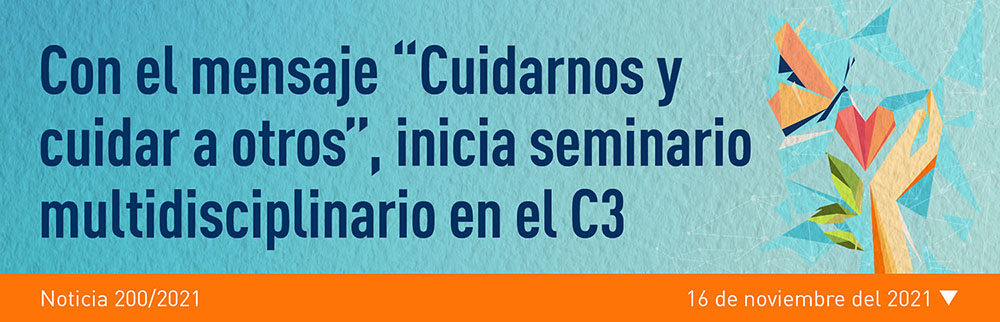
Con el mensaje “Cuidarnos y cuidar a otros”, inicia seminario multidisciplinario en el C3
El seminario busca generar reflexiones y conversaciones colectivas para sanar los tejidos sociales rotos dentro y fuera de la UNAM.
Aleida Rueda
16 de noviembre de 2021
Con la participación de profesionales de la historia, derecho, psicología, políticas públicas, género, sociología, ecología, entre otros, dio inicio el seminario “Los Cuidados para la Vida y el Bien Común”, desde el Centro de Ciencias de la Complejidad, cuyo objetivo es reflexionar y conversar de manera continua, multidisciplinaria, colectiva y transversal con el fin de sanar los tejidos sociales rotos y generar soluciones que permitan a la ciudadanía vivir en paz, con bienestar, confianza, seguridad, salud, equidad, libertad y justicia.
El proyecto nació hace cuatro años, cuando la investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Estela Roselló Soberón, conversó con sus alumnos de la materia de Historia Cultural en la Facultad de Filosofía y Letras, sobre las diversas situaciones por las que atraviesan los jóvenes.
“Exposición constante a todo tipo de violencias, miedo, sentimientos de desconfianza hacia los otros y una permanente sensación de inseguridad, dificultades para comer sanamente, desconocimiento de los

Foto: Estela Roselló Soberón.
canales institucionales de apoyo psicológico para atender la depresión que muchos sufrían (...) Eran fuertes sentimientos de amenaza, desamparo y soledad”, explicó Roselló.
Ese encuentro entre la profesora y sus alumnos detonó la necesidad de volver a construir comunidad; una comunidad que permita reconocer la vulnerabilidad que nos une como seres humanos y aprender a cuidarnos a nosotros mismos y entre todos. Para Roselló, la solución se trataba de ver “a las personas que nos rodean como seres humanos dignos de cuidado, más allá de su género, su orientación sexual, religión u origen étnico”.
Con ese fin nació el seminario “Los Cuidados para la Vida y el Bien Común”. Una de sus primeras actividades ha sido una base de datos para sistematizar todos los esfuerzos que se llevan a cabo dentro de la Universidad en torno al cuidado de las personas, el medio ambiente y la paz. Esto tiene el objetivo de crear una red interdisciplinaria para sumar todo lo que ya se hace en la UNAM.
Para el coordinador general del C3, Alejandro Frank, quien dio la bienvenida al evento, dado que el tema del cuidado es sustancial, el C3 lo ha abordado desde distintas perspectivas. Particularmente, durante la pandemia, “hemos creado varias plataformas como son Puma Móvil, que es un proyecto para hablar movilidad y que está orientado a la seguridad, de las mujeres sobre todo”, aseguró. También el C3 ha desarrollado la aplicación Buzón PUMA, que ayudará a prevenir casos de acoso sexual en la Universidad y estará disponible en los próximos meses.
Por su parte, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, el seminario busca hablar del “cuidado, como una disposición subjetiva, mental, emocional, afectiva, intelectual, que nos permita sobrevivir como especie (...) Si algo nos ha dejado la pandemia, es que, sin la otredad, sin la capacidad de la respuesta colectiva, estamos perdidos”.
Formular rutas de acción para el cuidado colectivo
La primera mesa de diálogo estuvo conformada por Antonio Azuela, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM; Marta Clara Ferreyra Beltrán, de INMUJERES; Pedro Álvarez Icaza, de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; María Elena Medina Mora, Facultad de Psicología, UNAM; Fernando Escalante Gonzalbo, de El Colegio de México; y Laura Pautassi, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Entre todos ellos, cada uno desde su perspectiva, formularon algunos desafíos para materializar las acciones de cuidado como un eje transversal de cualquier institución y disciplina.
“No se trata de definir problemas, sino de ponerse de acuerdo en preguntas”, dijo Azuela. “Si estamos en el Centro de Ciencias de la Complejidad, hay que preguntarnos de qué complejidad estamos hablando cuando pensamos las preguntas sobre el cuidado”. Para él, el modelo del sujeto autónomo, autosuficiente y empoderado, que está en el discurso en derechos humanos dominante, deja de lado algo central: “todos los sujetos necesitamos cuidados”.
Desde la política pública, Marta Ferreyra planteó que los cuidados deben estar organizados desde una perspectiva de género, derechos y justicia. Las tareas de cuidado se mantienen sobre los cuerpos y las espaldas de mujeres y niñas, por lo cual es necesario un Sistema Nacional de Cuidados que reduzca de la carga de cuidados de las mujeres, que se redistribuyan y valoren esos cuidados, por un lado; y, por otro, que reactive la incorporación de las mujeres en el mercado laboral y que genere la pacificación de las relaciones de género, lo que puede disminuir la tensión social y una recuperación de un lazo social en las familias y el espacio público.
Para Pedro Álvarez Icaza, el cuidarnos y cuidar nuestro entorno es una perspectiva de futuro. “El cuidado es una palabra en plural. No me imagino cuidarme solo, sino es en un ámbito social (...) Nos cuidamos para el futuro, nos cuidamos para tener una mejor relación con nuestro entorno”. Por eso, es tan relevante hacerlo desde una perspectiva multidisciplinaria. Pensar en los cuidados “nos obliga a la colaboración, la construcción de confianza y a la búsqueda de nuevas formas de diálogo”, dijo.
“El cuidado, no lo podemos pensar si no consideramos el cuidado emocional”, dijo María Elena Medina Mora. Para la especialista, la violencia es el principal factor de riesgo para la violencia que lleva a la depresión, el suicidio y el evento postraumático. Por lo tanto, tiene que haber un cambio desde las instituciones para desnormalizar la violencia y propiciar un ambiente más verde, más seguro, más pacífico.
El sociólogo Fernando Escalante aseguró que poner el cuidado en el centro, es poner en el centro nuestra relación con los demás. “Pensar el cuidado se trata de volver a pensar el orden, la vida cotidiana, los vínculos”. Para él, si diseñamos instituciones alineadas a visiones en las que los individuos egoístas y calculadores, terminaremos reproduciendo esos comportamientos. Por lo tanto, el primer paso para entender y construir el cuidado es la apertura hacia los demás.
Finalmente, Laura Pautassi cuestionó la falta de incorporación del enfoque de género (internacional, iberoamericano y autóctono) en las disciplinas científicas y la necesidad de que en cualquier aproximación a las tareas de cuidado debe estar sujeta a la economía no monetaria que genera el trabajo doméstico a cargo de las mujeres. “El gran problema es que los varones no son prestadores de cuidados, son demandantes de cuidados activos a lo largo de su vida (...) tenemos que terminar con el subsidio que las mujeres hacen a las políticas sociales y las políticas de desarrollo”.